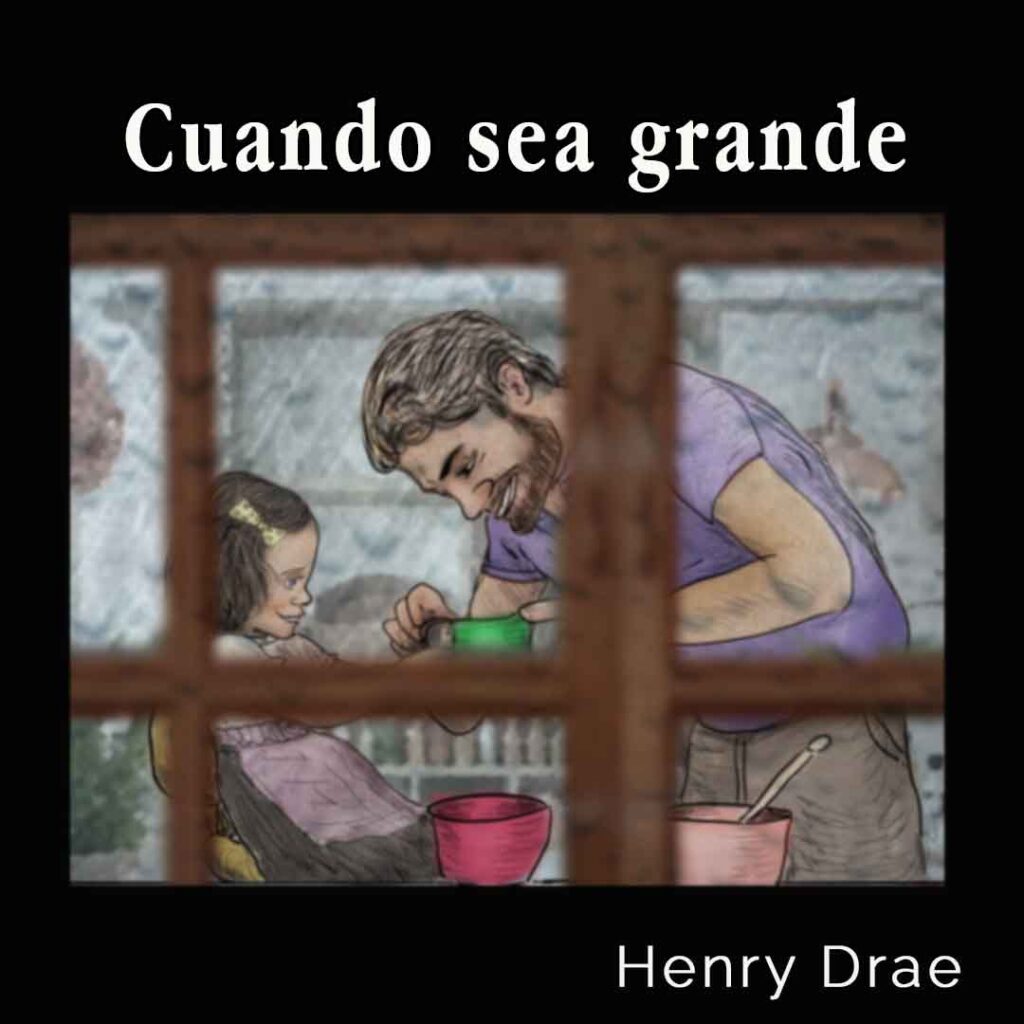No hay historia de amor más poderosa, que la que nunca pudo ser.
Teníamos unos dieciséis o diecisiete años en el grupo, y era todavía una edad a la que, por esos tiempos, mediados de los 80, los hombrecitos nos medíamos por nuestra capacidad de “levante” de minitas. O al menos de tener a esas alturas, algo parecido a una novia. Y la verdad, eran pocos los que desde los 14 venían teniendo cierto grado de éxito, lo cual nos daba margen -al tiempo que nos hacía víctimas- de las gastadas más crueles. Lejos estábamos de lamentar con nostalgia “lo que no pudo ser”, porque a nuestra insultante juventud, no le preocupaba.
Uno de los blancos de esas cargadas era mi amigo Leonardo. Alto, atlético, buenísimo en cualquier deporte y con un aspecto decididamente varonil. No era un macho alfa consumado solo por su terrible timidez, mayor a la del promedio. Medio piedra para la escuela, además, pero para eso me tenía a mí y a un par más que no habíamos sido tan dotados en la parte de destreza física, pero nos costaba menos aplastar el traste en un banco y tratar de entender alguna que otra materia, o en su defecto, sarasearla.
Por ese entonces comenzamos a frecuentarnos con un grupo de chicas de otro colegio, de cara a la fiesta de egresados, que solía organizarse en conjunto. Y una de esas chicas había dicho entre sus amigas que Leonardo le parecía “lindo”. Una vez corrida la voz, ni lerdos ni perezosos organizamos una salida. Fuimos a una pista de patinaje sobre hielo, que en ese entonces, eran furor. Yo no conocía a las chicas, así que para mí también era mi primera vez en grupo con ellas, (el patinaje no me atraía en lo más mínimo) pero estaba ahí para bancarle los trapos a mi amigo y ver si ligaba algo, ¿por qué no aprovechar la ocasión para lo que hasta el momento no pudo ser?
Cuando entramos al hall, vimos que estaban agrupadas en una esquina como si esperaran desde hace rato. Ni bien nos vieron, se acercaron a presentarse.
Y entre ellas estaba Amanda.
Tenía unos bucles rubios enormes. Era tirando a bajita, pero con los ojos verdes más lindos que había visto en mi vida. Brillaban en contraste perfecto con una palidez vampírica en su piel, que para un bicho raro como yo al que le gustaban esas cosas cuando todos querían lucir bronceados, era un plus enorme. Me clavó la mirada sin un rastro de timidez, al acercarse. Fue tan intenso el cruce, que siendo yo quizás mucho más retraído, no pude bajar la vista por el efecto hipnótico. No fue por orgullo o intento de no perder la pulseada, estaba viendo directo a Medusa y me había convertido en piedra.
Comenzamos a hablar entre los cuatro que habíamos quedado ahí, Leo, Amanda y otra de las chicas cuyo nombre ahora no recuerdo. Cuando caí, me di cuenta de que era precisamente esta rubiona de ojos fatales la designada para emparejar con mi amigo.
A rato, ellas mismas insistieron para que entremos a la pista. Yo no tenía la menor intención. De hecho, creo que la última vez que había usado patines, fueron los de crochet que ponía mi madre cada vez que enceraba el piso. Pero me encontré diciendo que sí, como si el patinaje artístico fuera mi pasión desde siempre.
Mis amigos me miraron feo, la idea era que Leo y Amanda quedaran solos en la pista y que, vaya a saber qué imaginaron, terminen haciendo la coreografía de Castillos de Hielo, o algo parecido que nos haga aplaudir a todos.
Pero fue muy diferente. Una vez que logré ponerme los patines, no podía despegarme de la baranda. De verdad era un inútil, y también un poco me gustaba hacerme el Buster Keaton (siempre fui un payaso) así que terminé siendo arrastrado por Amanda hacia el centro, como si intentara acarrear un carro de botellero a punto de colapsar. El resultado fue que nos caímos los dos riendo a carcajadas, con los brazos y las piernas para cualquier lado, pero con las bocas cada vez más cerca.
Como en las películas románticas, pero mucho más desprolijo.
En ese momento hubiese dado lo que fuera porque se produjese un apagón total y que no se viera la obviedad de la situación, de lo que hasta ese momento no pudo ser.
Pero no, las luces siguieron sin siquiera parpadear y mis amigos se reían fuerte, incluido Leonardo, que por supuesto, no podía saber lo que pasaba por mi cabeza en ese momento.
Al final, sin que pudiese hacer dos metros sin caerme en cada intento, nos fuimos con la promesa de otra salida, tal vez un poco menos bochornosa.
Así fue que nos volvimos a juntar para comer unas pizzas. La semana previa, Leo nos tenía enloquecidos a todos con lo mucho que le gustó Amanda. Hasta se la pasó escribiendo en clases un sin fin con su nombre en un cuaderno, en actitud demencial. Como si fuese una mezcla entre Jack Torrance, el escritor de El Resplandor y Bart Simpson castigado en el pizarrón. En paralelo, yo quería quitármela de la cabeza a toda costa, porque lejos estaba de querer provocar una pelea con mi amigo, o peor aún, de que se sienta realmente mal y con el corazón roto, estando yo en el medio.
Pero llegó el día de la reunión y las cosas se pusieron notablemente peor. Amanda quería estar siempre cerca de mí. Era un poco obvio entre nosotros, porque todo era empezar a hablar de cualquier cosa y terminar riendo a carcajadas. De hecho desde siempre yo solía hacer chistes todo el tiempo para evitar tener la valentía de responder de otra manera a los momentos incómodos, pero ni así podía disimular la situación. Lo peor es que Leonardo no decía palabra, solo atinaba a ponerse rojo de la vergüenza cuando ella estaba cerca. Era imposible que hiciera un intento por hablarle y que las cosas fluyan. Y el “me parece lindo” inicial con el que había arrancado todo eso, se licuaba cada vez más.
Para mí la noche terminó con Amanda hablando casi en susurros, en la sobremesa de las pizzas, sin despegarnos la vista, y para Leonardo, discutiendo a los gritos de futbol con el resto, en el comedor frente a la tele.
La última, tercera y vencida, fue en un boliche. Llegamos como siempre en patota.
Una vez más, como en la pista, Amanda me tomó de la mano, esta vez para ir a bailar. Le hice una seña a Leo para que nos acompañe, y terminamos yendo todos juntos a la pista. Al rato busqué una excusa para dejarlos solos y me fui a pedir algo a la barra. Leo seguía momificado, y Amanda, cada vez más fastidiada. Realmente sentía que la estaba perdiendo, pero no me podía permitir hacer otra cosa.
Me puse a tomar sentado, mirando para cualquier lado, tratando de olvidarme de la situación. Al rato, sentí un golpecito en la espalda. Era ella, tratando de decirme que la acompañara. No sabía a donde, pero en ese momento se me ocurría que sería al más hermoso infierno. Me negué con la cabeza. Dije un “no puedo” que seguro que leyó en mis labios, porque escucharlo con todo ese ruido era imposible. Me miró con desilusión, tristeza o reproche, no pude saber bien que es lo que contenía esa mirada, pero no era nada bueno, seguro.
Ese tercer acto concluyó como se suponía que debía. Amanda había terminado en un “reservado” a los besos con un chico que luego nos enteramos era el mejor amigo que tenía en su curso. Leonardo, roto en mil pedazos, mirando desde otro rincón, que era lo esperable. Desconozco que hubiera pasado si yo no hubiera existido en esa ecuación. Quizás Amanda hubiera ido al frente por los dos y la timidez de Leo no terminaba siendo tan exasperante ni limitante. Ya sabemos que ellas siempre son las que deciden, pero de todos modos, estoy especulando sobre posibles finales felices.
Años después, Leonardo conoció a Irina, quien iba a ser su esposa y a darle dos hermosos hijos, Joaquina y Martín, y aún siguen juntos. La vida nos separó al punto que nunca más supe de él, más allá de algún encuentro casual, a los pocos años de egresar. Yo también me casé (sin hijos), luego me separé y tuve algunas parejas formales más, repitiendo el proceso, sin que sea el armar una familia con descendientes algo pendiente como objetivo en mi vida, aunque nunca se sabe.
Pero si algo es cierto, es que nunca pude olvidarme de la mirada de Amanda. No de la del reproche final, sino de la primera que me dedicó.
Y aun así, no me arrepiento, porque sé que si hoy la vida me pone por delante otra vez a Leonardo, voy a poder verlo a los ojos sin ningún remordimiento o sentimiento de culpa, Y sé que en esa mirada no reconocería a los ojos verdes más lindos y añorados del mundo, pero si a los de mi amigo, sabiendo de mi lealtad.
Y eso, en mi conciencia, no tiene precio, aunque hoy quizás, lo que no pudo ser ni se dio en su momento, tenga tufo a antigüedad.
De la antología de relatos breves “Líneas Huérfanas”