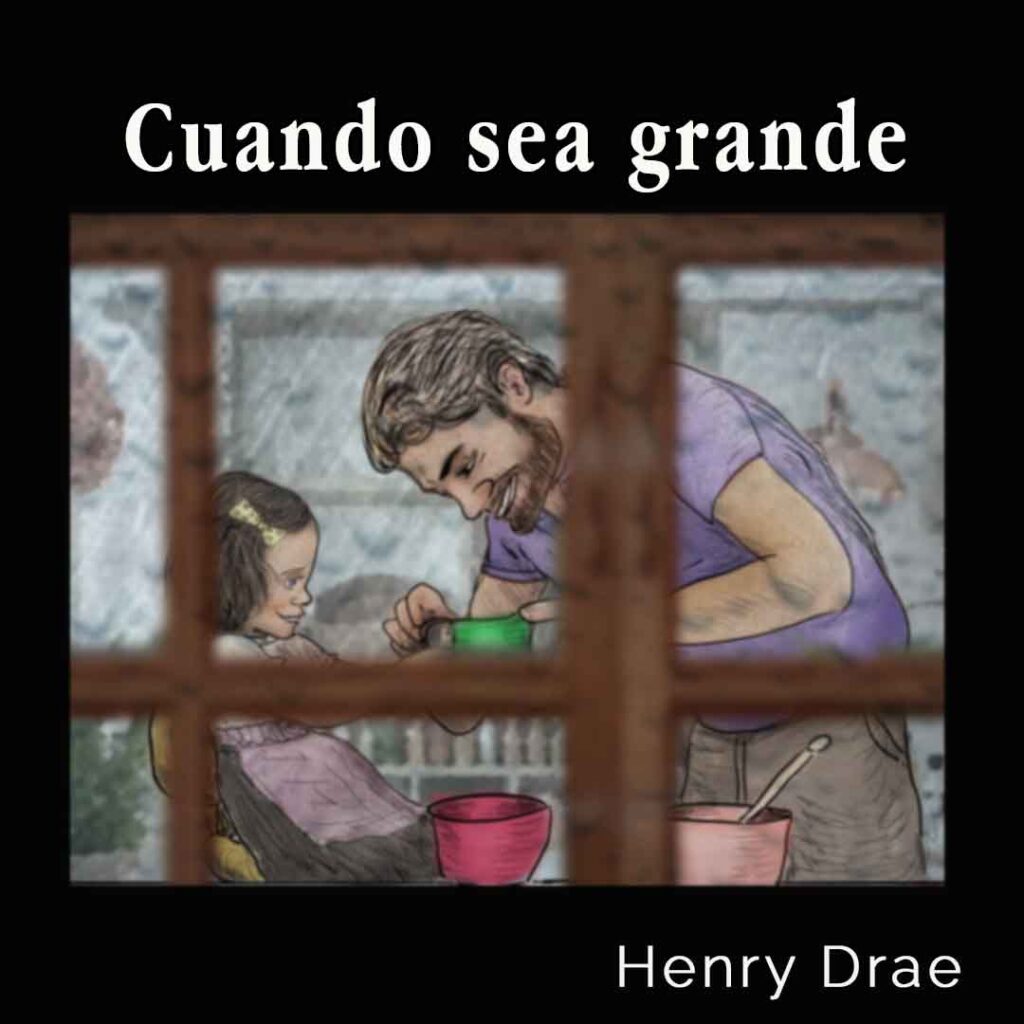No fue solo un sueño, estoy tan segura de ello como de haber oído el creciente gorjeo de los pájaros frente a mi ventana esa mañana anunciando la primavera, y de tener mi camisón hecho jirones en la zona que cubría la espalda. Recuerdo el momento previo al que me venciera el sopor; atinando a despedirme de la mesa para retirarme a mi cuarto, apenas con los párpados abiertos. Y una vez allí, desvistiéndome con premura, sin tener el cuidado de ordenar mi ropa como de costumbre.
El calor era inusualmente sofocante, por lo que dejé la ventana entreabierta con las cortinas sueltas, y mi piel se erizó cuando deslicé el suave lienzo sobre ella, el sedoso camisón al que atesoraba por algunos recuerdos cada vez más gastados como la propia tela. Me arropé con una sola sábana, y mi vista quedó fija en los velos semitransparentes flameantes, filtrando la brisa que me ayudaba a dormir.
Aunque no duraría demasiado ese éxtasis. Había cerrado los ojos por un buen rato, pero lo que estaba viendo no podía ser menos real; la luna, una perfecta rueda blanco-azulada, cubría mi ventana, y de alguna forma, no con nada que pareciese una voz, me llamaba.
No temí levantarme. Tampoco me preocupé por mi vestuario, o la falta de él. Salté hacia el marco y, agazapada, terminé pisando el rugoso césped del jardín y logrando que se me erice nuevamente la piel con su contacto. Caminé hacia el bosque frente a mi calle, y me pregunté cuando había contemplado su belleza por última vez. No recordaba qué aspecto tenía ese lugar hasta el día anterior, aunque nada valía más la pena de observar en ese momento que esos altos y estilizados árboles, teñidos de azul por la huidiza luna. Miré a través de ellos, y vi como el círculo perfecto se movió nuevamente, marcándome la ruta. Dando muestras de una valentía o una estupidez a toda prueba, me interné en el pequeño sendero que tenía ante mis pies desnudos. No podía dejar que el miedo me impidiera disfrutar del susurrar del viento, de la libertad de la seda pegándose con suavidad a mi cuerpo, y de los cabellos sueltos, libres despejándome la cara. La sonrisa apareció sola en mis labios. No era locura; lo hubieses sabido si te hubiera tocado estar allí. Apenas si podía avanzar de la emoción, casi flotaba. La luna seguía moviéndose, cada vez más rápido. Pero con la cortesía suficiente para respetar el ritmo de mi goce al avanzar.
Hasta que, de alguna manera, en medio del claro del bosque, todo se detuvo. El viento dejó de soplar en cuanto entré. Al cesar el movimiento del aire, mi garganta se secó casi de inmediato. Los árboles, testigos inmóviles hasta ese momento, se inclinaron sobre mí, y mirando hacia arriba pude comprobar como juntaban sus copas burlonas en lo alto, mientras me estudiaban en detalle. Giré para buscar el camino de regreso, pero el muro de troncos era tan denso que no dejaba ver el sendero, si es que todavía seguía allí. La luna, tan cómplice de mi aventura como de intensa blanca, ahora era una deslucida y manchada forma lejana, que me ignoraba vergonzosamente, tal vez ya arrepentida de su traicionero accionar.
—¿Qué quieren? —pregunté desesperada—. Todavía puedo gritar, mi familia vendrá.
No fue una carcajada, pero… ¿Qué otra cosa pudo haber sonado en ese momento, que no simbolizara la mofa del ambiente? Además, también fue en ese mismo momento que asomaron los rostros, crueles muecas en las cortezas, ojos vacíos en la solidez de la petrificación. Y yo allí, entregada por la seducción de la luna a la crueldad de lo desconocido del bosque. Mis seres queridos, todo ser humano que haya conocido estaba tan lejos de ese lugar y de ese momento, que supe que no había nada, y mucho menos proferir un grito, que pudiera hacer para cambiar mi destino. Mientras trataba de pensar rápido, los siniestros árboles me encerraban sin remedio. Ya sus ramas no terminaban en frondosas copas, sino en crujientes, huesudas y amenazadores garras. Sus rostros… ¿los tenían ahora? más bien las cavidades que se abrían imitando gestos en sus troncos, mostraban algo que no podía ser otra cosa que colmillos, por ridículo que sonara. Miré hacia arriba, buscando a la luna traicionera. Ya no estaba a la vista, pero intuí su presencia tras la densidad de una formación nubosa. Oscureció de repente, y ya no pude ver nada… solo sentir, sentir el roce viscoso de ramas cubiertas de savia salvaje, que envolvían mis extremidades como si les pertenecieran, como si siempre hubiese sido así. Intenté caminar a ciegas, pero las plantas de mis pies comenzaron a abrirse al contacto de las puntiagudas raíces que brotaban del ceniciento suelo. Y mis ojos, ya inservibles, se cubrieron de la misma sustancia pegajosa que rozaba el resto de la piel. Perdí toda movilidad, sujeta y lastimada, solo se acrecentaba mi dolor, pero pronto llegaría a su fin el punto en el que desaparecería, cuando la piel desgarrada diera paso a las ramas, y estas formaran una simbiosis perfecta con mis arterias y venas cortándolas… empalmándolas… soldándolas… La sangre se mezclaba con la sustancia pegajosa y el resultado me invadía por completo. Mis pulmones evacuaron el oxígeno y cuando ya parecían a punto de estallar, comencé a respirar con el resto del cuerpo. Ya no tenía terminales nerviosas para sufrir. Y finalmente comencé a disfrutarlo.
Lo último que vi desde allí fue a mi misma, o a lo que había sido, retornar a la casa. Llevaba el mismo camisón, un tanto sucio y roto, y caminaba de la misma manera, despreocupada y alegre. Entré (o entró) por la ventana de la forma en que había salido, y, supuse, dormiría en la misma cama que había dejado. Pero no sentía en modo alguno que aquella mujer que ocupaba mi cuerpo lo hubiese usurpado. No tenía tan siquiera la intención de reclamarlo. Estaba conectada tan firmemente con él, que hasta sabia que sería lo primero que haría cuando yo (o ella) me levantara; hablaría con mi padre, y lo haría entrar en razones. Lo convencería, con dulzura, con insistente pasión, como tantas otras veces lo había hecho, para envidia de mi madre. Y si no pudiera, si por alguna razón se negará a dejar de hacer eso, que tanto daño nos causaba, lo traeré, ayudado como hoy, por la luna, a una breve caminata por el bosque.
Será un último paseo junto a mi padre, el leñador.