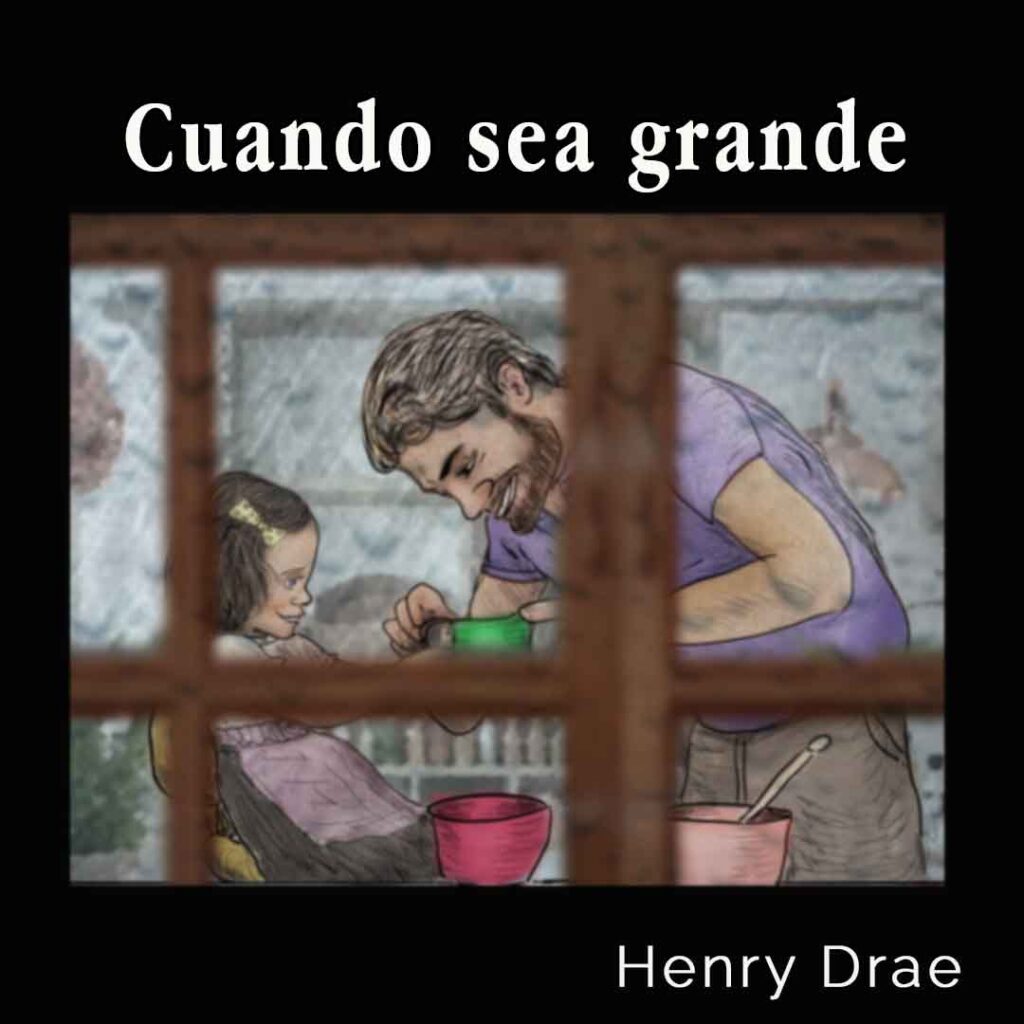Todos merecemos tener a alguien que se convierta en el faro que guíe nuestra vida
Conozco pocas personas, quizás ninguna, si omito algún recuerdo tendenciosamente, que no sientan que le han fallado a su padre, el faro por naturaleza, de alguna manera.
Y no hablo de la autenticidad de la afirmación, sino a la sensación angustiante que todos podemos tener al creer que no cumplimos con sus expectativas. No importa si se trata de un padre amable, condescendiente, exigente, tierno o cruel. Ni siquiera eso menguará la sensación de derrota que algunos podemos tener sobre el haber defraudado lo que esperaba de nosotros.
Tampoco me refiero a lo explícito, a que se la pasara diciendo que quisiera que fuésemos de una profesión determinada, o con un pasatiempo que a él mismo le fascinara y que ni siquiera nos llamara la atención. No, es mucho más profundo que eso, porque se trata de nuestra inconsolable percepción.
En mi caso no podría quejarme, porque mi padre jamás me impuso nada. De chico me mandó a aprender guitarra y dejé porque no pegaba una sola nota, ni me gustaba. También le hubiese encantado que fuese tan apasionado por el fútbol como él, pero creo que a los 14 toqué la última pelota, harto de que fuese para cualquier lado. Tampoco seguí al equipo de sus amores, ni a ningún otro. Pero en lugar de reproches siempre me encontré con risas de su parte.
En cuanto a las profesiones, jamás dio a entender que quisiera que fuese algo específico.
No tuve nada contra que oponerme ni contra que luchar que no fuese mi propia indecisión y esas ganas de probar todo lo que me desafiara intelectual y artísticamente.
Ya de adulto, y viendo que yo me dedicaba a cualquier cosa que me interesara, lo único que hacía era preguntarme “¿en qué andás ahora?” con genuino interés. Si era algo de lo que no tenía idea, se maravillaba o se reía. Si era algo que le interesaba, me tiraba ideas o propuestas. Pero me escuchaba atentamente.
De hecho sentía su orgullo, era algo que flotaba en el aire, aunque mi proyecto fuese chiquito o poco rentable. Nunca dejaba de hacerme ver que estaba feliz por mi propia búsqueda.
No obstante, siempre tuve la sensación de que mi padre estaba preocupado por mi felicidad. Pero no de una manera normal, sino al punto de que sentía que yo no era feliz y él no podía hacer demasiado por eso. Mi frustración no era demasiado palpable quizás, pero estaba allí. Cuando vino mi separación se hizo más evidente. Luego vino otra más y se profundizó esa sensación. Suponía que mis “fracasos” en ese sentido pudieran ser algo que él lamentara como si tuviera alguna responsabilidad.
Pero tampoco tenía que ver con que él estuviese preocupado con que yo no encontrara el amor de mi vida, o de que no quisiera tener hijos, su actitud siempre era la correcta, la sensación de lo que él pudiera pensar o sentir, siempre era mía.
Y un día se me fue el faro.
Y sentí que ya no tendría oportunidad de decirle que nunca dejé de ser feliz, ni de buscar serlo, y lo mucho que le agradecía el permitirlo. Ni de mostrarle los logros que tuve luego de su partida, que sin duda lo hubiesen puesto igual de orgulloso que todos los anteriores, por pequeños que fueran.
No se trata de que me haya quedado algo en el tintero, sino de que necesitaba seguir demostrándole que era feliz, o moriría en el intento por serlo. Necesitaba, y sigo necesitando, que sea testigo de todo lo que puedo hacer bien. Me vio cometer muchos errores y a veces me mortifica que no haya visto todos los aciertos a tiempo.
Pero sigue siendo un problema mío. Él siempre lo tuvo claro, hasta el último día. Y si pudiera escucharme solo le diría “Soy feliz, papá, incluso a pesar de la falta que me hacés hoy, pero gracias a cada recuerdo. Sé que no tengo que pedirte perdón, porque no creo haberte decepcionado, pero sí lo haría por haber creído que alguna vez pudiste sentirlo. No lo merecías”.
Y pienso que ya va siendo hora de que me perdone a mi mismo por eso.
de la antología de relatos breves “Líneas Huérfanas”