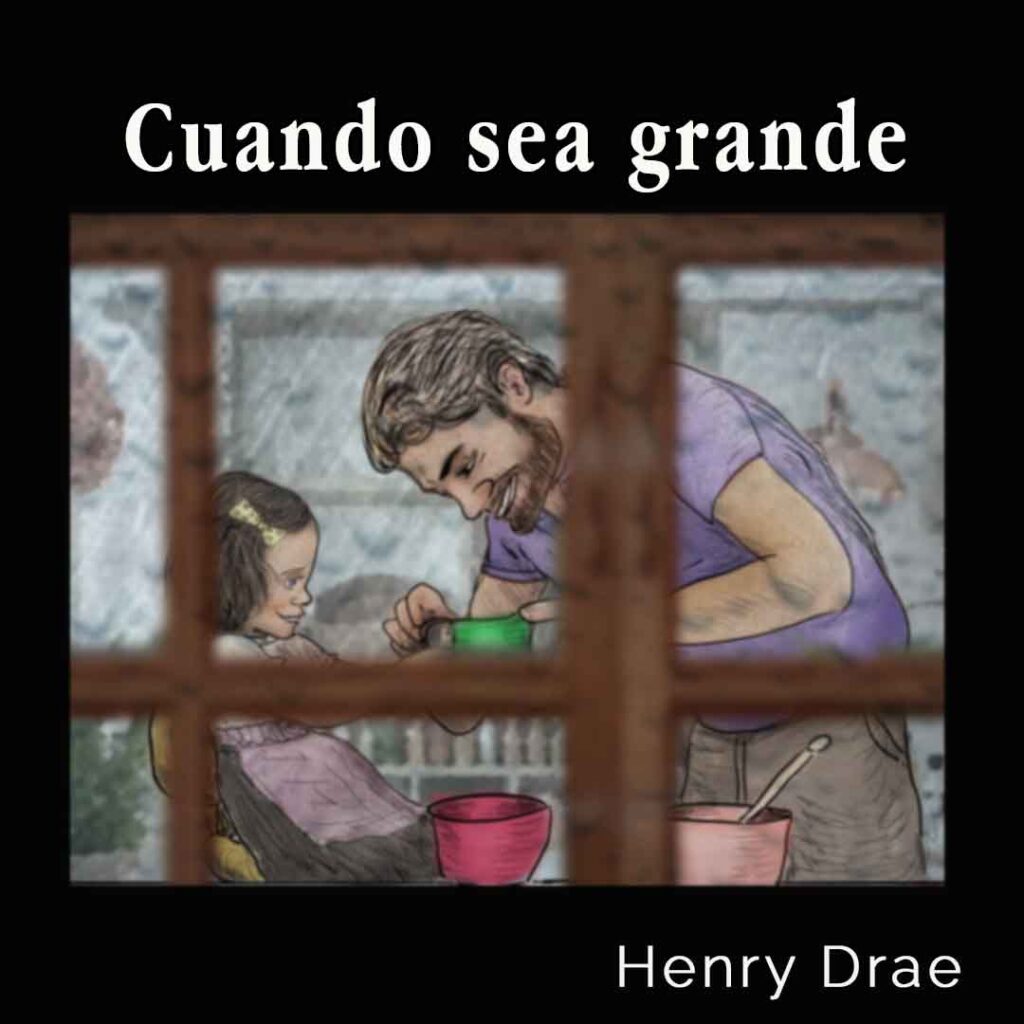Puede que aunque parezca que se haya marchado, alguien te acompañe hasta el fin.
Rosario Ordóñez había enviudado luego de 35 años de un matrimonio por demás de envidiable y armonioso, en el que parecía que ambos seguirían así hasta el fin, Una agobiante noche de verano, su esposo fue sorprendido por un infarto en la tranquilidad más absoluta, viendo TV mientras ella preparaba la cena. Fue un golpe muy duro, para ella y para su única hija, Camila, que era la luz mayor de su padre y por quien todo lo daba en la vida.
Rosario apenas llegaba a los sesenta años de edad y se sentía muy vital. No tenía en sus planes conocer a nadie más, siempre se vio compartiendo hasta sus últimos días con Octavio, y cuando nada parecía indicar que eso no fuese a cumplirse, la desgracia truncó sus planes. Amaba y era amada por su esposo y más allá de algunas disputas domésticas y malos entendidos, tenían un matrimonio muy bien llevado más allá de las apariencias, que muchos de sus amigos y conocidos envidiaban, y hasta se preguntaban como serían puertas adentro. Pero se notaba en las miradas que no había gato encerrado.
Se querían y respetaban, era tan simple como eso. Muchas parejas de entre sus conocidos, a veces con pocos años estando juntas, se miraban de modo desafiante en presencia de otra gente. Rosario y Octavio eran dulces al tratarse, y hasta cuando bromeaban y ensayaban algún intento de insulto, hacían gala de ese amor.
Rosario era una mujer fuerte. Luego de lo ocurrido, exteriorizó todo lo que le pasaba.
No se llenó de angustia y lloró y dijo todo lo que tenía que decir, maldiciendo su destino. A los pocos días comenzó a tejer frenéticamente, que era algo que disfrutaba como hábito, pero lo costaba concentrarse. Luego leía de a ratos, veía películas, salía con amigas e intentaba llenar esos huecos que la soledad quería imponerle como desafío.
En principio, nada de eso funcionó, aunque se dio cuenta de que el tiempo iba mitigando de a poco el dolor. La cicatriz que la viudez le había dejado iba cerrando y convirtiéndose en un colage de buenos recuerdos, los que debían imponerse en su memoria, en lugar de focos de angustia y nostalgia recurrentes que hubiese que soportar hasta el fin.
En una oportunidad, en que su desconsuelo era inocultable, su amiga Celia, cuya religiosidad y misticismo a veces eran exasperantes, dijo algo que la incomodó.
—No te preocupes, querida amiga, Octavio aún sigue entre nosotros y cuidándote. A vos y a Camila. No las dejaría desamparadas.
Rosario abrió los ojos grandes y en ellos solo se veía algo así como pánico.
—¡Ni se te ocurra sugerirme algo así! Me niego a creerlo, y si así fuera, ¿te parece que me resultaría cómodo tener una presencia encima de mí todo el tiempo? ¿Qué clase de privacidad me espera hasta mi muerte? Por favor, ¡qué manera de imaginar tonterías! Es horrible pensar en tener un fantasma todo el tiempo a mi lado, controlando todo lo que hago.
—Bueno, disculpame, creí que iba a ser un alivio…
—No lo es, te agradezco la intención, pero ni lo sugieras. Lo máximo que puedo pensar en su estado actual, es que estará esperándome en alguna nube, jugando a las cartas, si es que le tocó “la parte de arriba”. No voy a imaginar nada más, hasta el fin de mis días.
No volvieron a hablar del tema, pero era algo que la inquietaba.
Sobre todo porque a veces existía una rara sintonía entre sus pensamientos y lo que sucedía a su alrededor.
Un día recordó el tema musical con el que entraron a su ceremonia religiosa, que no era la marcha nupcial acostumbrada, y al mismo tiempo, comenzó a sonar en un programa matinal de la radio, bajo el pedido de un usuario que no quiso dejar su nombre.
En otra oportunidad, luego de pasar la tarde fuera, al volver a su casa notó como el sillón en el que habitualmente se sentaba su esposo para ver TV, estaba desplazado, corrido hacia el centro como lo disponía él para ver mejor. Era algo que para ella desbarataba la armonía de la sala de estar, pero que él disfrutaba. Sintió un escalofrío al notarlo. Lo acomodó en su lugar y prefirió pensar en que ella misma lo había empujado sin querer ni dándose cuenta de lo que hacía.
Pero las señales se iban intensificando. Revistas que aparecían abiertas revelando alguna frase que le recordaba algo que Octavio decía, un adorno de porcelana que no le gustaba que amanecía caído o roto, la TV sintonizando canales de deportes, que solo él miraba, y así cada semana, algo distinto y muchas veces hasta creativo que de alguna manera lo hacía estar presente.
Rosalía intentaba conservar la calma, y sobre todo, no hablar de lo que estaba pasando con su amiga, ni siquiera para preguntarle si lo que decía era una suposición basada en sus creencias y supersticiones, o algo con base en alguna experiencia personal. Se negaba a hacerlo porque no quería darle entidad a lo que estaba pasando. De verdad no podría seguir viviendo tranquila si hubiese sabido que su difunto marido la observaba, por más que lo quisiera en vida.
Hasta que ocurrió algo que la obligó a hacerse cargo.
De pensar que quizás algo que la conectaba con su difunto esposo la acompañaría hasta el fin.
Ambos tenían un auto, un Ford Fairlane clásico, azul eléctrico, modelo 1968 que usaban únicamente para salir a disfrutar de algún paseo costero o viaje corto. Realmente no era indispensable tenerlo, pero era el orgullo de Octavio y lo mantenía en las mejores condiciones, lavado y encerado desde el motor hasta los neumáticos, como parte de una afición. Una vez sola su esposa le sugirió que lo vendiera y comprar algo más chico, o moderno, incluso sin gastar más dinero, y él la miró como si le estuviese pidiendo que matara a alguien.
Amaba a ese auto y aunque Rosalía no entendiera bien el motivo, no iba a insistir en que se desprendieran de algo a lo que quería y atendía con tanto afán.
Pero la situación ahora era muy diferente, el auto era de colección y, bien cuidado, tenía un valor considerable. Ella no manejaba, había dejado caducar su registro de conductor y cuando salía, lo hacía en un taxi, o en el vehículo de alguna de sus amigas. No necesitaba ese auto y se estaba arruinando en el garage. Por eso mismo ni lo dudó cuando apareció un interesado a querer comprarlo.
Era alguien a quien había visto un par de veces, un colega de su esposo con quien Octavio aparentemente se llevaba bien.
—No voy a mentirle, Rosario —aclaró el hombre, de apellido Hernández—, le pedí más de una vez a su esposo que me venda el Fairlane, pero solo obtuve risas de él, no lo hubiese hecho jamás. Era su niño mimado. Ahora la situación es diferente, sé que a usted le da lo mismo tenerlo, él mismo me lo decía, y se está arruinando en ese garage. Le pagaré bastante más de lo que vale, y para mí será el mejor homenaje que ambos podamos hacerle a Octavio, ¿le parece?
Rosario no lo dudó. Hizo un boleto de compra venta y aceptó el dinero de Hernández.
Incluso le agradeció por quitarle el dilema de encima, sabía que no podía ocurrírsele un mejor destino para el vehículo.
Pero las señales que solía recibir del más allá, parecían ir en otro sentido. Y esta vez, perdieron la sutileza acostumbrada.
Los papeles del auto, registro de propiedad, patentes, seguros y demás debían estar en una caja fuerte antigua cerrada con una llave especial que solía estar en el cajón de la mesa de noche de Octavio. Pero no estaba allí. Dio vuelta su habitación y la llave aún no aparecía. Tuvo la idea de hablarle directamente al posible fantasma de su marido y pedirle que la dejara en paz, que no impida lo que sería mejor para todos con la venta de ese vehículo que estaba arruinándose día tras día sin nadie que lo cuide, pero luego pensó que eso sería admitir que estaba cayendo en una superstición.
Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos, intentó meditar con la mente en blanco, y luego reanudó la búsqueda, comenzando desde el principio. Esta vez sacó el cajón de la mesa de noche y lo puso boca abajo. Cayeron algunos papeles y un par de lapiceras. Miró hacia adentro y la pequeña llave estaba enganchada en uno de los bordes internos del enchapado. No parecía escondida a propósito, sino atorada, pero Rosario no pudo evitar suponer que alguien pudo querer que no la encuentren. Tomó la llave, fue hacia la caja, ubicada dentro de su armario, extrajo los papeles y fue a buscar el teléfono para llamar a Hernández.
Al pasar por la biblioteca se sobresaltó. Un libro salió despedido y cayó a sus pies, provocando un ruido sordo, como el de la palma de una mano que golpea en la mesa.
Se inclinó para levantarlo y colocarlo otra vez en su lugar. Recién cuando lo hizo, se dio cuenta de que era una pequeña novela francesa, de nombre “La Traición”, que curiosamente ella nunca leyó, aunque Octavio se la había recomendado.
Entonces, supo que debía tomar las riendas de la situación.
Volvió a sentarse, esta vez en el sillón preferido de su esposo, y miró al frente, como si él estuviese allí.
—Cuando Melisa me dijo eso de que ibas a estar vigilándome, no la tomé en serio. En realidad no quise hacerlo. No creo en estas cosas, ni las entiendo. No se me ocurre algo más enfermizo que, que alguien con quien he compartido mi vida entera y mi intimidad, ahora me esté controlando e invadiendo desde otra dimensión. Por favor, si sos vos, no lo hagas más. No me lo merezco. Quiero recordarte como estuvimos en los mejores momentos. Nunca me gritaste, nunca me levantaste la mano, siempre me respetaste y te callaste aunque tuvieses la razón.
Solo tu mirada me bastaba para decir que estabas en desacuerdo. Te amé y te amaré hasta el día en que me muera. No tengo en mente rehacer mi vida afectiva. No puedo prometerte si no terminaré con alguien compartiendo mi soledad, pero hoy no lo quiero ni deseo. Imagino, si es que realmente estás viéndome todo el tiempo, lo que harías entonces. Dejame en paz. No más señales, no más pistas, no más intentar decirme que no puedo dejarte ir. ¿Lo harías por mí? Voy a venderle el auto a uno de tus amigos. No quiero que termine de arruinarse en un galpón, y él lo cuidará mejor que nadie.
¿Qué puede tener de malo eso? No necesito el dinero, podría regalárselo, pero creo que aceptar lo que me pague, que es un precio justo, es lo mejor que ambos podemos hacer en tu memoria.
No hablaré de nuevo así, a la nada, como si estuvieses allí. Solo estoy suponiendo que lo estás, haciendo el estúpido intento para que, seas lo que seas, dejes de asustarme, en nombre de la memoria del hombre que más amé en la vida. Te juro, por la memoria de nuestra hija, que no volveré a hacerlo. Gracias.
Los siguientes días, estuvo atenta a los más sutiles movimientos o señales que pudieran querer enviarle desde otro lugar que no fuese este plano.
Las manifestaciones se detuvieron. Rosario le entregó el auto a Hernández y cerraron el pacto con plena conformidad. Incluso lo celebraron en una cena en su casa, con su familia, invitación que Rosario encontró más que placentera.
Silvia, la esposa del nuevo dueño del vehículo, era un encanto de mujer y sus hijos, un varón y una hermosa muchachita, adolescentes ambos, tenían la misma calidez que el matrimonio anfitrión. Durante la comida, se permitieron recordar a Octavio con algunas anécdotas graciosas. Si bien era un hombre excepcional y generoso con amigos y clientes, supo tener algunos caprichos que a la distancia, se veían graciosos, pero que no se animaban a imaginar en sus derivaciones si no se cumplían. Rieron y lo citaron con nostalgia, aunque Rosalía no pudo evitar recordar el martirio por el cual tuvo que pasar en los días previos a la venta.
Al regresar, una vez más a su casa que parecía más sola y triste que nunca, pensó en dedicarle unas palabras más a su marido. Principalmente de gratitud, porque no había vuelto a manifestarse, como si hubiese accedido a su pedido. No lo hizo, porque quiso ser fiel a su propia postura, de haber hablado al aire por única vez. Pero el alivio que sentía, era el mayor desde su partida.
A la semana siguiente, esperaba de nuevo a su amiga para ir de visita a la muestra de un museo, pero antes sentía la necesidad de contarle todo lo sucedido. No se sentía bien negando la experiencia, y estaba segura de que si se lo decía a alguien más, incluyendo a su hija, la tomarían por loca, así que optó por hacerlo con Melisa.
Y además sería una enorme oportunidad para darle la razón en cuanto a lo que ella pensaba sobre las presencias fantasmales de los seres queridos. Así que preparó un té con unos ricos muffins y comenzó a contarle todo. Lo hizo de buen humor y hasta haciendo que la experiencia, bastante tétrica, sonara divertida.
Lo que no se veía divertido era el rostro de su amiga, que iba perdiendo color a medida que Rosario avanzaba, sobre todo cuando estaba por llegar hasta el fin de la historia.
—Melisa, ¿qué te pasa? Creí que vos más que nadie entenderías por lo que pasé. Realmente debe ser como me dijiste, y terminé aceptándolo sin volverme loca, porque finalmente le hablé y pareció entender. Solo espero que de verdad se haya ido y no esté espiándome todo el tiempo.
—Es que, pasó algo, de lo que por lo visto no te enteraste. —Rosario abrió los ojos hasta donde pudo en su enormidad, intrigada—. Ayer, una familia tuvo un accidente en la ruta, quisieron evitar atropellar un animal y terminaron estrellándose contra un camión que intentaba lo mismo. No sobrevivieron, ninguno de ellos. Eran los Hernández, iban en el auto que era de Octavio. Lo increíble es que el animal, que se presume era un caballo nunca apareció y…
Rosario se derrumbó en su silla. Ahora la que no tenía sangre en sus mejillas era ella. Melisa siguió dando detalles innecesarios, pero apenas si los escuchaba. Se negaba a pensar que no hubiese sido otra cosa que un accidente fatal. No podía dejar de pensar en lo encantadora que era toda esa familia. y por eso mismo, ni siquiera cruzaba la idea por su cabeza de que el fantasma de Octavio hubiese sido responsable de la masacre. Hasta lamentó habérselo contado a Melisa.
Sin ánimos para otra cosa, decidió suspender el paseo. Su amiga se retiró con el pedido de promesa de que la llamaría si se sentía mal. Así lo hizo y al quedarse sola, se hundió de nuevo en el que era el sillón favorito de su esposo. Y una vez más, miró al frente.
—Necesito saber que no fuiste vos.
El silencio fue absoluto. No hubo señales, ni indicios sutiles de alguna presencia sobrenatural, aunque fuese mínima.
Rosario quiso conformarse con eso y creer que el paco implícito que había logrado con el fantasma de Octavio, seguía en pie.
Pero finalmente, tuvo algo bien en claro; nunca había conocido tanto a su esposo, como lo hizo después de su muerte.
“Hasta el fin” se incluye en la antología “Líneas Huérfanas“