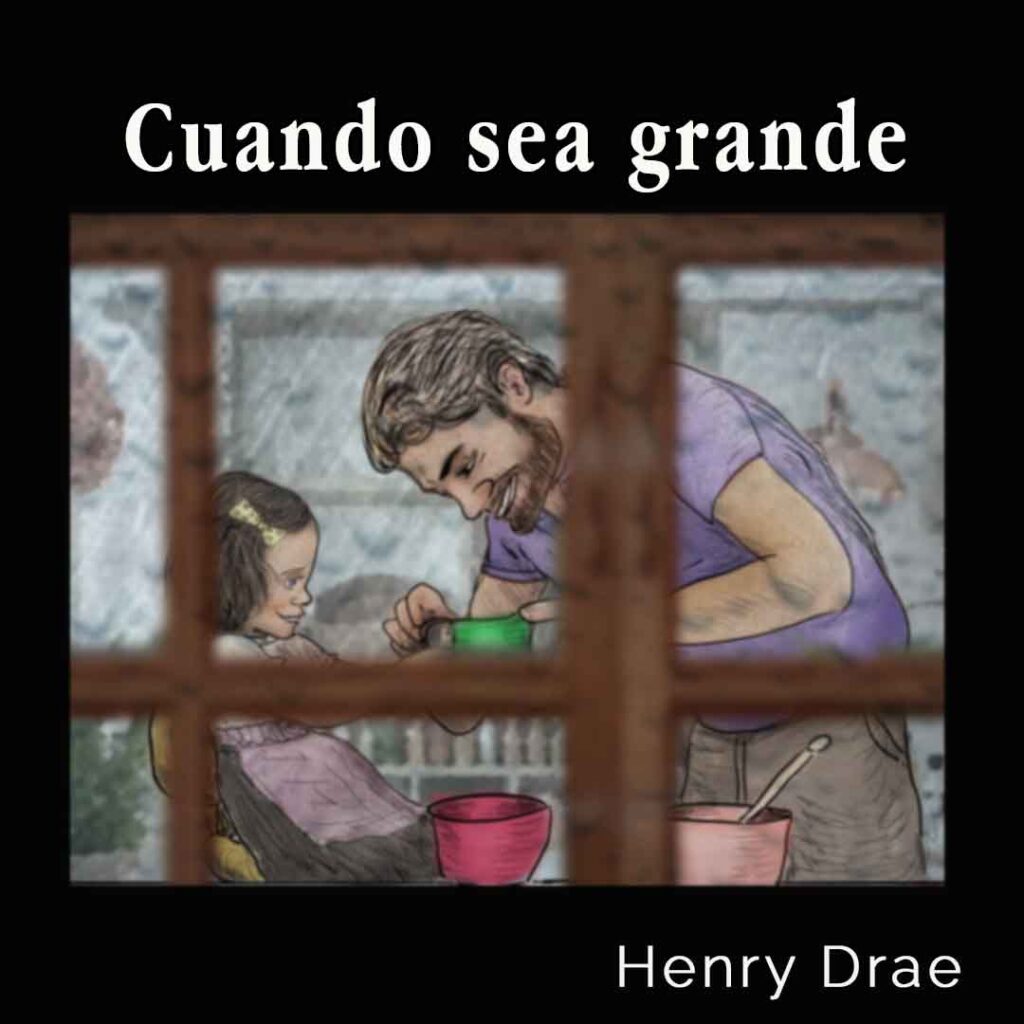Érase una vez un acantilado en las afueras de la ciudad. Su aspecto era imponente, tal vez por la lejanía de los edificios y lo bajo que quedaban algunos montes a su alrededor. Constituía toda una referencia para los turistas y paseantes, y su erguida e inalterable estampa simulaba ser un faro al borde del mar. Muchas parejas de enamorados habían decorado su base pétrea con grafitis y ocurrentes rimas, por lo que se podía decir que aquel paraje natural rocoso era hasta ilustrado.
Pero un día sucedió algo inesperado que alteró la plácida monotonía del paisaje. El mar, que hasta el momento se mantuvo muy lejos de aquella mole, avanzó con sus olas hasta encontrarlo. Ellas, con su alegría efervescente, le hicieron ver que no estaba solo, llegando a acariciar su base y a humedecer esos cayos rocosos con una increíble suavidad.
El acantilado al principio no supo cómo reaccionar. Durante años soportó todo tipo de tratos y maltratos, la piedra no cede tan fácil, y siempre creyó que ese era su alcance para sentir los límites y la importancia de su existencia.
Pero las olas… suaves, tan frescas y cálidas como podían serlo con su húmeda e impredecible presencia, habían llegado para mimarlo. Al principio eran visitas furtivas, a veces bajo la luz de la luna, a veces en pleno día, con un acercamiento sin fuerza, con caricias que estremecían a la mole desde sus cimientos hasta el raído césped de su cumbre.
Entonces comenzó a reaccionar.
Primero comprobó que en su base empezaron a aparecer diminutas partículas cristalinas, que no eran más que fruto de las caricias que le prodigaban, convirtiendo ese fenómeno en un suave y blanco montículo de arena, algo que la mole se creyó incapaz de producir hasta ese momento.
El acantilado sintió la necesidad de aflojarse ante tanta muestra de afecto brindada y soltó sus primeras piedras. No pudo ocultar su sorpresa cuando sus nuevas amigas transformaron todo eso en una hermosa playa, un paseo de increíble belleza que jamás creyó podía llegar a salir de su interior.
Y las olas avanzaban, ya no en un simple coqueteo. El coloso se había entregado, y los juegos se hacían cada vez menos discretos. Las crestas de agua salina avanzaban y golpeaban con fuerza el muro de piedra, que risueño y altivo creía que el líquido nunca podría llegar en sus embestidas hasta el borde superior. Pero esto un día ocurrió, y se sintió feliz. Ellas se pusieron a su altura y tocaron cada parte de su superficie, en una simbiosis sublime que lo hizo sentir vivo. Y la playa se agrandó, las piedras caían cada vez más seguidas.
La gente decía que el gigante se estaba desmoronando y que pronto se derrumbaría, pero ninguno se imaginaba lo que en realidad sentía en esos momentos.
Hasta que un día sucedió lo peor.
Las olas dejaron de visitarlo.
Por días y días, el mar se mostraba a la distancia acostumbrada, pero ellas ni siquiera estaban presentes. Le llegó el rumor, o la sospecha de que estaban visitando otros parajes, otros acantilados tal vez. Y al principio la furia y el recelo lo invadieron, al punto de darle ganas de deshacerse a sí mismo en una avalancha que acabara con su sufrimiento. Pero luego pensó en lo feliz que fue mientras duró, en las cosas que produjo mientras ellas lo visitaban, en lo que se había perdido por tantos años de inmensa soledad… y tuvo ganas de reír, y de aceptar que ningún otro acantilado se merecía no tener en algún momento de su larga existencia la compañía de las olas. Y su sufrimiento se transformó en aprendizaje, y su ira en inmensa gratitud. Si solo pudiese verlas una vez más para demostrárselo…
Al tiempo, un día soleado de enero, un pequeño que se hallaba con su familia en la playa, notó algo al mirar hacia arriba.
—¡Papá, la montaña se está riendo!
El hombre, todavía no acostumbrado a la fértil imaginación del niño, observó a la montaña, que no era más que un pequeño acantilado al que el mar había erosionado con una extrema rapidez en los últimos años. Pero vio algo extraño, sí.
—¿Eso te parece una sonrisa? Mm, no lo creo. Para mí está triste.
Entonces su hermanita dio una visión un poco más trágica con su pre adolescencia.
—No, me parece que está llorando.
En ese momento, una piedra del tamaño de un puño y forma ovalada, rodó con suavidad desde lo alto, y se posó a metros de donde estaban. Ahora sí, aunque lo que parecía una cara mal tallada en la roca difícilmente mostraba algo parecido a una expresión, las muescas que dejaron las últimas piedras caídas no podían dejar de parecerse a lágrimas sobre un rostro deforme.
Con aire optimista, y al ver el gesto sombrío de los tres, la madre acotó.
—Bueno, quizás llore de alegría.
Y mucho, tal vez, no se equivocaba.